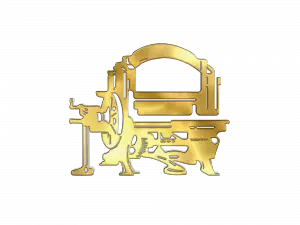Es fácil pensar que algún capricho de la creación o la humanidad ha moldeado este paisaje cántabro. Lo insinúan los lagos cobrizos, los racimos de agujas de piedra caliza y las estrechas carreteras entre cañones del parque de la Naturaleza de Cabárceno, aunque tras deambular por sus 750 hectáreas la sugerencia se vuelve certeza: la zona se asienta en una enorme mina de hierro. La explotación a cielo abierto cerró a finales de los años ochenta del siglo pasado, y estas tierras rojizas en las faldas de Peña Cabarga se fueron convirtieron en el hogar de más de cien especies animales de todo el planeta.

Hace 2.000 años que Plinio el Viejo observó, en su Historia natural, que Peña Cabarga era un “altísimo monte que parece increíble”. La suave dentadura que envuelve la bahía de Santander apenas roza los 600 metros de altura, pero el cronista romano no andaba desencaminado: “Todo él es de metal”. Tres décadas después del fin de la minería, en un rincón del parque de Cabárceno sigue en pie, como una reliquia oxidada, la planta de concentración de mineral. La huella minera, sin embargo, se derrama por los cuatro costados de la montaña.
Esta industria empezó a modificar con fuerza el territorio a finales del siglo XIX, cuando llegaron las primeras compañías extranjeras. Un siglo de intensa actividad que ha dejado un mapa de infraestructuras y arañazos que las Rutas del Macizo de Cabarga devuelven al presente. Son cinco itinerarios que rodean y cruzan Peña Cabarga, acarician el arroyo Cubón o llegan a las minas Complemento, la Cabrita y la Valtriguera. A cambio, los senderistas y ciclistas tendrán que inflar su imaginación para saber que los senderos que recorren siguen el trazado de antiguos ferrocarriles mineros.
Más Importante
Porque ese era el panorama de mediados del siglo XX en lugares en los que ahora se despliegan tapices de encinas, eucaliptus turquesas, helechos, castaños y robles: otro bosque de trenes, vagonetas y tranvías aéreos que llevaban el hierro al otro lado de la montaña. En su cara sur, más alejada de las autovías que la abrazan, aún se puede respirar un silencio salpicado del canto de pájaros y vestigios mineros.

Entre el mar y la montaña
Las minas de hierro se concentraron a espaldas del macizo mientras que los lugares de embarque, como el vistoso puente de los Ingleses —la lengua metálica sobre la ría de Astillero—, se encontraban al otro lado. Y eso suponía un problema logístico cuya solución añadió más infraestructuras, ya que después de arrancar bocados de hierro se requerían grandes cantidades de agua para separarlo de la arcilla. Los pozos junto a las minas, sin embargo, se construyeron décadas después de usar las marismas como lavaderos, por lo que el lodo empachó los últimos confines de la bahía, cambió las corrientes e impidió la navegación en la ría de Solía, “un brazo de mar que viene de Santander” según el diccionario geográfico de Pascual Madoz (1845). La arcillosa ría está tocada por un centenario puente de hierro y aún hoy sigue enseñando los restos de canales del fango en cada bajamar.
Al testimonio de más de un siglo de actividad que abrió las vísceras de la comarca y transformó la vida rural le ha sucedido el proyecto Anillo Verde de la Bahía de Santander, que en la vertiente sur ha protegido los bosques y ha colgado nidos de pájaro en las copas de los árboles y, al norte, donde la bahía da sus últimos sorbos, ha intervenido en el ecosistema del Solía. En su breve cauce se aglutina una explosión de milanos negros, gavilanes o chotacabras que los aficionados contemplan desde las casetas de avistamiento.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook y Twitter, o visitar nuestra pagina oficial.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
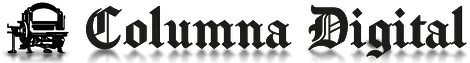


![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2025/10/¿Donde-y-cuando-ver-Soy-Frankelda-gratis-en-CDMX.com2Fef2Fac2F157d6ba9432d905f1fe0ab2b7b702Fd-120x86.jpeg)
![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Costo-y-detalles-de-Instrucciones-para-volar-con-Karina-Gidi.com2F002F432Fd77d46ea406b9081ad3729783ccc2Fk-120x86.jpeg)


![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Lugares-imperdibles-en-Espana-este-otono-350x250.png)
![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Refugiate-de-la-lluvia-en-Hidalgo-350x250.jpg)