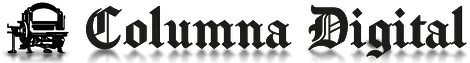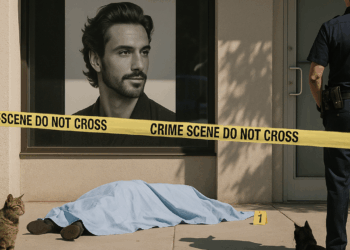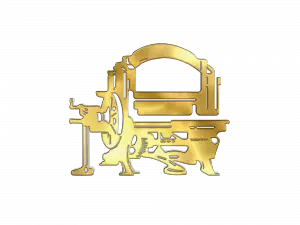Entre 1918 y 1920, la humanidad sufrió una de las pandemias más devastadoras de su historia: la gripe española, que causó la muerte de entre 20 y 100 millones de personas en todo el mundo. A pesar de su magnitud, los detalles sobre este evento son escasos. La medicina de la época había progresado en comparación con pandemias anteriores, como la peste medieval, pero aún no contaba con las herramientas necesarias para entender completamente las mutaciones que permitieron al virus expandirse de forma tan letal. Sin embargo, gracias a un estudio genético liderado por un equipo internacional desde la Universidad de Basilea en Suiza, este enigma ha comenzado a desentrañarse.
La investigación se centró en una muestra del virus de la gripe española, preservada en formol desde 1918, que proviene de la Colección Médica UZH. Esta muestra específica fue obtenida de un paciente de 18 años que falleció durante la primera ola de la pandemia. Pese a la dificultad de trabajar con material genético de ARN, que se degrada con rapidez a lo largo del tiempo, los avances en técnicas de secuenciación han permitido sacar a la luz las características del virus.
Los primeros signos de la gripe española aparecieron el 4 de marzo de 1918 en un campamento militar en Kansas, y, en apenas un mes, el virus había alcanzado Europa. Aunque España fue uno de los países con muchos casos, no fue el más afectado; su denominación como “gripe española” se debió a que, al no estar involucrada en la Primera Guerra Mundial, el país contaba con mayor cobertura mediática del brote.
La naturaleza altamente contagiosa del virus exacerbó la situación, facilitando su propagación veloz entre soldados y la población civil. Pero, ¿qué lo hacía tan temible? La respuesta llegó más de un siglo después. A través del análisis del ARN viral, se identificaron tres mutaciones significativas: las dos primeras conferían al virus una resistencia a un componente antiviral del sistema inmunitario humano, mientras que la tercera mejoraba su capacidad para adherirse a los receptores de las células humanas mediante una proteína mejorada. Estas alteraciones permitieron que el virus eludiera las defensas y penetrara con mayor facilidad en los organismos, asemejándolo a un atacante invencible.
Esta investigación revela un hallazgo crucial sobre la primera ola del virus en Suiza, mostrando que, desde el inicio de los contagios en ese país, el virus ya había mutado de forma significativa para facilitar su rápida difusión. Aunque los primeros casos en EE. UU. fueron menos severos, el estudio suizo proporciona una nueva comprensión de cómo el virus se extendió velozmente al llegar a Europa.
La información obtenida no solo ilumina un pasado oscuro, sino que también puede tener un impacto considerable en la forma en que enfrentamos futuras pandemias. Así como la COVID-19 nos ha enseñado valiosas lecciones, entender las dinámicas de la gripe española puede preparar a la comunidad científica para desafíos venideros. La combinación de avances científicos y lecciones históricas demuestra ser un recurso invaluable en la lucha continúa contra los patógenos que amenazan nuestra salud.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.