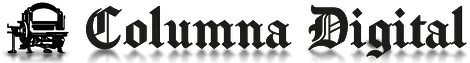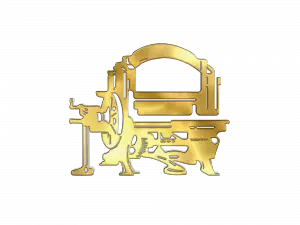La historia política de México guarda episodios que marcaron rupturas y reconfiguraciones profundas en la vida nacional. Entre ellos, la llegada de Ernesto Zedillo a la Presidencia de la República en 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se inscribe como uno de los más significativos. Zedillo no fue el candidato original ni tampoco un político de larga trayectoria. Fue un sustituto, un tecnócrata colocado en la boleta presidencial en medio de la crisis, que terminó conduciendo al país por un sendero de transformaciones ambiguas: por un lado, abrió las compuertas de la alternancia democrática; por el otro, heredó a México una serie de deudas y heridas que aún hoy pesan sobre la memoria colectiva.
El arribo de Zedillo fue “accidental”, Colosio, el candidato original del PRI, encarnaba la promesa de un nuevo rostro para un partido desgastado. Su asesinato en Lomas Taurinas trastocó el tablero político y abrió la puerta a que Zedillo, sin un verdadero arraigo en la militancia, fuese impulsado por la maquinaria priista hacia Los Pinos. El partido lo llevó al poder, pero el presidente pronto estableció la llamada “sana distancia”, un concepto con el que buscaba marcar autonomía frente a la estructura que lo había encumbrado. En los hechos, aquello implicó que el PRI dejara de ser el brazo político omnipresente y quedara reducido a un acompañante incómodo.
Uno de los gestos más controvertidos de Zedillo fue entregar la Procuraduría General de la República (PGR) a “El Jefe Diego”, entonces candidato presidencial derrotado del (PAN). Aquello, más que un acto de pluralidad se interpretó como un cálculo de sobrevivencia política, un “pago de cuotas” que debilitó al PRI para fortalecer a la oposición conservadora. Fue el preludio meditado para entregarles posteriormente el poder y ser el primero de la alternancia política.
El Poder Judicial tampoco salió ileso, en un movimiento autoritario disfrazado de modernización, Zedillo desapareció de un plumazo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hizo mediante un decreto que obligó a los ministros a renunciar, para ser reemplazados por nuevos perfiles bajo las reglas impuestas desde el Ejecutivo. La medida se presentó como una reforma para “fortalecer” la justicia, pero en realidad mostró el estilo pragmático del presidente: desarmar estructuras incómodas y reconstruirlas a su manera.
Sin embargo, el sello más profundo de su administración fue en la economía. El “error de diciembre” de 1994 desencadenó una de las peores crisis financieras de la historia reciente. El peso se devaluó drásticamente, millones de familias vieron pulverizados sus ahorros y las tasas de interés arruinaron a pequeños y medianos empresarios. La respuesta oficial fue la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un mecanismo que transfirió las pérdidas de los bancos privados a la sociedad. En pocas palabras: los contribuyentes seguiremos pagando por generaciones su “genialidad económica”.
En lo social, enfrentó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A diferencia del gobierno de Carlos Salinas, que inició un proceso de diálogo, el nuevo presidente optó por endurecer la postura. La militarización en Chiapas escaló y, aunque se firmaron algunos acuerdos, la desconfianza entre el gobierno federal y los pueblos indígenas se profundizó.
La sombra de la violencia también se extendió a Aguas Blancas y Acteal, símbolo de la incapacidad de su gobierno para garantizar la paz en comunidades vulnerables.
A la par, impulsó privatizaciones de sectores estratégicos: ferrocarriles, carreteras, y diversos activos estatales pasaron a manos privadas. Con el argumento de modernizar la infraestructura y reducir al Estado, se entregaron bienes públicos a consorcios nacionales y extranjeros. El país perdió control sobre áreas estratégicas para su desarrollo.
Su historia no es la de un líder que buscó el poder para servir, sino la de un cínico burócrata que lo recibió de manera accidental y lo ejerció con pragmatismo y mezquindad, ¿o no, estimado lector?