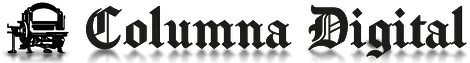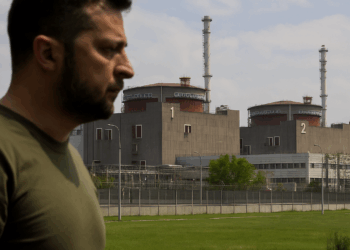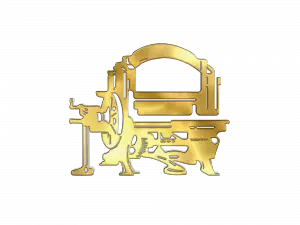El 2 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de la No Violencia, en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi. No es un gesto menor: Gandhi encarnó la resistencia pacífica como estrategia política y ética, demostrando que los cambios más profundos pueden nacer sin recurrir a las armas. Sin embargo, esta fecha, lejos de ser sólo conmemorativa, nos obliga a preguntarnos cuánto hemos avanzado —y cuánto hemos fallado— en construir un mundo donde la violencia no sea la regla, sino la excepción.
La Organización de las Naciones Unidas acaba de cumplir 80 años de existencia. Creada en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, nació con un mandato claro: garantizar la paz y la seguridad internacionales. Su historia está marcada por logros indiscutibles en materia de cooperación, derechos humanos, desarrollo y asistencia humanitaria. Pero también por las sombras de su propia ineficacia: conflictos que persisten durante décadas, resoluciones que se incumplen, vetos que paralizan la acción colectiva y, sobre todo, una incapacidad recurrente para detener la violencia en los lugares donde más se necesita.
La violencia no es sólo el disparo o la caída de una bomba. Tiene múltiples rostros: la física, que deja heridas y muertes; la psicológica, que mina la dignidad de las personas; la sexual, usada como arma de guerra o control; la económica, que condena a pueblos enteros a la miseria, y la estructural, que normaliza desigualdades y discriminaciones. A éstas se suman otras menos visibles, pero igualmente dañinas: la violencia institucional, cuando los sistemas de justicia, salud o educación maltratan, discriminan o niegan derechos; la violencia social, cuando la exclusión, el desprecio o el abandono son la norma. Incluso la negligencia, esa falta de cuidado que debería ser básica en el trato humano, puede ser una forma brutal de violencia.
La tragedia en Gaza es el ejemplo más doloroso y cercano. Allí, los niños crecen entre escombros, el hambre y el miedo a morir bajo un bombardeo. La comunidad internacional, encabezada por la ONU, repite llamados al alto al fuego, pero la violencia sigue devorando vidas inocentes. ¿De qué sirve conmemorar la no violencia si los gritos de las víctimas se pierden en la diplomacia estéril? La realidad obliga a cuestionar si la ONU, a ocho décadas de su creación, tiene todavía la fuerza política para cumplir con su misión original.
La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General se convierte cada septiembre en el escenario donde los líderes del mundo hacen discursos solemnes. Hablan de paz, justicia, desarrollo sostenible, derechos humanos. Sin embargo, muchos de esos compromisos quedan atrapados en el papel. Un ejemplo claro es el reconocimiento de Palestina: países como España, Francia, Alemania, Noruega e Irlanda han mostrado su apoyo, pero los hechos demuestran que la comunidad internacional está lejos de garantizar su derecho a existir como Estado. La paz no puede ser plena mientras unos pueblos gocen de soberanía y otros vivan bajo ocupación.
Cuando las negociaciones no incluyen a todas las partes involucradas, el resultado es un pacto frágil, condenado a romperse. La paz duradera exige inclusión, diálogo real y voluntad política, no simples fotografías diplomáticas.
Urgente es construir un nuevo orden mundial basado en el respeto a la vida, la dignidad y la justicia. Gandhi decía que “no hay camino para la paz, la paz es el camino”. La ONU, con sus luces y sombras, sigue siendo fundamental, pues la violencia cotidiana arrasa en las calles, en los hogares, en las instituciones y en las guerras que parecen no tener fin.
En este contexto, ¿sorprende que líderes como Donald Trump y Vladimir Putin hayan impulsado un supuesto acuerdo de paz sin la participación de Ucrania, o que Trump y Benjamín Netanyahu llegarán a entendimientos sin considerar a Gaza? ¿Puede llamarse paz a lo que se negocia a espaldas de quienes ponen los muertos y sufren las consecuencias? ¿o no, estimado lector?